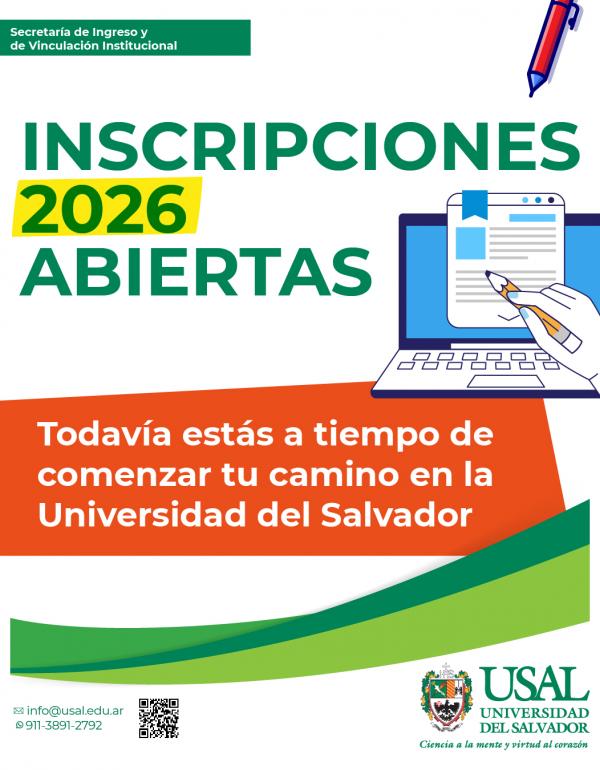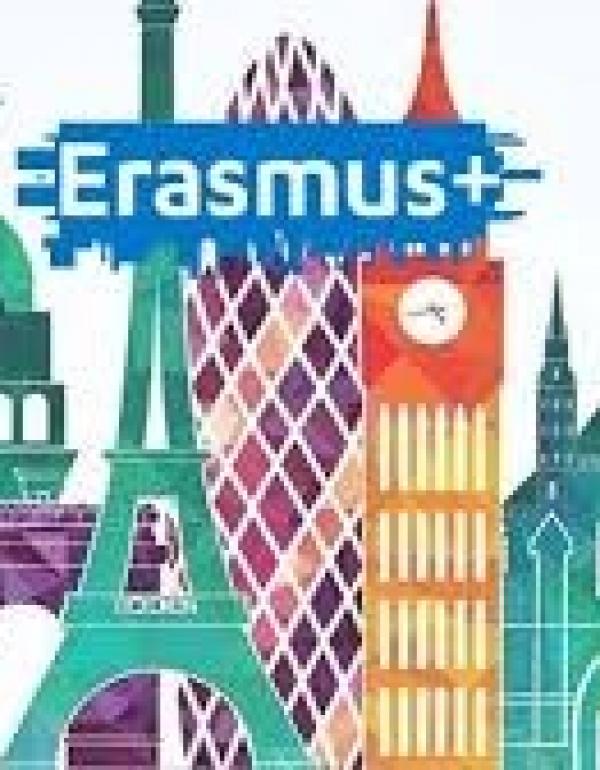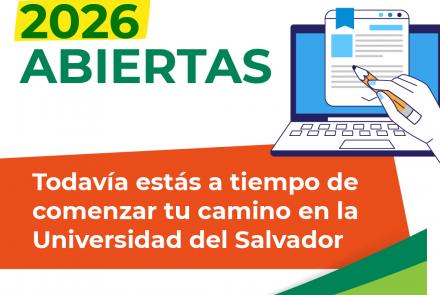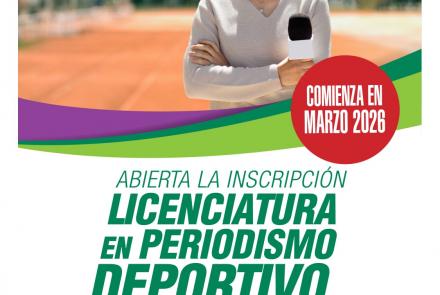Periodismo con propósito: la mirada de Carolina Amoroso en la “Semana de la Comunicación”
Carolina Amoroso, periodista, conductora y escritora mantuvo una charla con Jimena Lucero, estudiante de la carrera de Periodismo de la Universidad del Salvador (USAL), donde compartió su visión sobre el periodismo comprometido, los desafíos éticos de informar en tiempos de desinformación y el poder de contar historias que interpelen, emocionen y transformen, en el marco de la “Semana de la Comunicación”.
Carolina Amoroso es una de las periodistas más destacadas de la actualidad argentina, cuya trayectoria se caracteriza por el compromiso con la verdad, la empatía y la cobertura de realidades complejas. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor periodística: recibió tres premios Martín Fierro —como Mejor Conductora Femenina, Mejor Labor Periodística Femenina y Mejor Cronista—, fue galardonada en 2022 con el Premio FOPEA al periodismo de profundidad por su documental Darién, la selva del infierno, y en 2024 obtuvo el Premio Eikon como Comunicadora del Año. Actualmente conduce TN Internacional y el noticiero Está Pasando en Todo Noticias (TN), además de Infobae en Vivo y Buen día, Argentina en Cadena 3. Con una mirada global, ha realizado coberturas en países como Ucrania, Venezuela, Colombia, Reino Unido y Chile, y en zonas críticas como la selva del Darién y el Mediterráneo Central. También ha sido columnista de The Washington Post en español y es autora de los libros Llorarás. Historias del éxodo venezolano y Hackear la Argentina. En esta entrevista, reflexiona sobre los desafíos del periodismo contemporáneo, el rol de las redes sociales, la desinformación y el futuro de una profesión que, lejos de apagarse, sigue estando cada vez más viva.
¿Cómo es un día típico en tu trabajo como periodista?
Lo muy bueno de trabajar como periodista es que ningún día es típico, porque ninguno se parece al anterior o —muy pocas veces— se parecen, debido a que la naturaleza de las noticias es totalmente distinta. A grandes rasgos, tengo una rutina. Trabajo en más de un medio, o sea que me despierto bastante temprano para ir a Infobae. Hago una barrida por los medios locales e internacionales, luego escucho el News Podcast de la BBC, miro las aperturas de algunas cadenas televisivas norteamericanas —como The New York Times o The Washington Post— y, como sigo mucho lo que pasa en Ucrania y últimamente hay muchas novedades, también consulto algunos medios ucranianos.
Trabajo en Infobae de 9 a 12, cuando estoy en vivo, y después tengo un pequeño bache que destino a TN. Muchas veces tengo reuniones con fuentes o aprovecho ese tiempo para investigar historias que estoy siguiendo y quiero desarrollar. A veces también surgen trabajos puntuales, como dar charlas sobre geopolítica o temas similares.
Cerca de las 15:15 o 15:30 horas voy a Todo Noticias (TN), porque a las 17 horas hago mi noticiero. En el medio, estoy en constante contacto con el productor del programa “Está Pasando” y trato de estar empapada de la agenda local. Una vez que termina mi día, hago la columna internacional del noticiero “Telenoche”, cuyo tema generalmente ya propuse a la mañana. Me enfoco en la agenda internacional —que es mi especialidad— durante los tiempos de espera para salir al aire, y también ofrezco sumarios para “Infobae” del día siguiente.
Ese es un poco mi ejercicio: estar todo el tiempo pensando en sumarios, mientras cubro noticias y alterno entre el aire y los pequeños baches que tengo entre programa y programa.
Después, estoy todo el tiempo pensando qué hacer para “TN Internacional” —el programa que hago todos los sábados— y le pongo mucho foco. Por ejemplo, mañana voy a grabar una nota con la vicepresidenta de Ecuador. Esas son entrevistas que trabajo insistentemente a lo largo de las semanas, y aunque van saliendo, siempre intento producir con anticipación.
En simultáneo, preparo mi participación en Cadena 3 en el programa “Buen Día Argentina”, ya que salgo en la primera mañana de los sábados. También eso lo voy trabajando a lo largo de la semana.
Todo está supeditado a lo que vaya pasando, porque cuando ocurre un hecho extraordinario —como vimos en estos últimos días—, todo se trastoca: los planes quedan en pausa, y básicamente lo que intento es seguir esa noticia que lo domina todo. Lo que pasó la semana pasada con el Papa es un ejemplo, pero podría ser cualquier otro hecho. Lo mismo me sucede cuando surge una cobertura: en ese momento entro en “modo enviada especial” y listo, mi foco pasa a ser el viaje, el lugar en el que estoy y cómo puedo producir desde allí lo que está pasando.
¿Cuál ha sido la historia más difícil que te ha tocado cubrir y por qué?
Te diría que hubo dos coberturas muy difíciles. Una fue la gran Ucrania, porque nunca había cubierto una guerra y terminé viajando cuatro veces. La cuarta vez ya tenía un entendimiento del conflicto y de su dinámica, pero la primera fue muy distinta. Viajé el mismo 24 de febrero de 2022, el día en que comenzó la invasión. Me estaba embarcando desde Argentina hacia un destino completamente incierto. No era un vuelo directo a Ucrania: primero fui a Madrid, después a Polonia, y de allí cruzamos por tierra hacia Ucrania. Independientemente del trayecto, fue muy desafiante, porque implicaba —todo el tiempo— un ejercicio emocional: lo que me pasaba internamente frente a lo que estaba ocurriendo allá.
Si bien había tenido coberturas en contextos hostiles —como el estallido social en Bolivia y la caída de Evo Morales en 2019, o ese mismo año, el frustrado paso de la ayuda humanitaria en Venezuela— donde presencié escenas violentas y tensas, lo cierto es que nada te prepara del todo para una guerra. Recuerdo cuando entramos a Ucrania y veíamos a miles y miles de personas saliendo del país: era como si un país entero se te viniera encima. Dentro de todas las complejidades que había que manejar, la emocionalidad fue de las más difíciles.
Otra cobertura muy exigente, en términos técnicos y logísticos, fue la de la ruta migratoria por la selva del Darién, que conecta Colombia y Panamá. Es un punto clave donde recalaban migrantes de distintos países de América del Sur que peregrinaban rumbo a Estados Unidos. Primero debían atravesar esa tremenda selva, y luego continuar por Centroamérica, con la esperanza de cruzar desde México hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Fue un enorme desafío. Primero, porque es un territorio controlado por un grupo narco, el Clan del Golfo. Segundo, porque no sabíamos con qué podíamos encontrarnos. No había muchos otros equipos periodísticos en la zona —de hecho, éramos el único—, lo que habla también de lo riesgosa que era la situación. En términos de seguridad, era muy delicado. Y además estábamos en una selva, con toda la fauna y los peligros asociados a un entorno tan hostil. El Darién es una de las selvas más peligrosas del mundo. A eso se sumó el componente emocional: nos encontramos con historias verdaderamente devastadoras.
Esas dos coberturas fueron una fuente de formación absoluta para mí, y te diría que son dos de las que mejor recuerdo.
Como tercera, sumaría las elecciones en Venezuela, por la brutal represión que vino después y también por los riesgos que implicaba para los periodistas.
¿Cómo manejás la presión de informar rápidamente sin sacrificar la veracidad de los hechos?
Creo que lo más importante es el rigor. En ese sentido, una tiene que batallar con esa parte interna que genera ansiedad y te dice: “Dale, dale, salí que tenés la primicia”. Siempre doy esa batalla interna para que prime el rigor por sobre el impulso de ser la primera en publicar.
Esto no quiere decir que una no se equivoque —puede pasar—, pero creo que es un ejercicio de respirar hondo y entender que la credibilidad se construye con método y apego a los procesos, resistiendo la tentación de ser la primera. Es complejo, pero hay que hacerlo.
Todo el tiempo tengo esa conversación conmigo misma. Te lo digo y me lo repito a mí también.
En una época de desinformación y noticias falsas, ¿Cómo garantizás la credibilidad de tus reportajes?
Primero, intento acudir a fuentes en origen. Me refiero a personas o instituciones que tienen territorialidad. A mí me toca contar muchas cosas que suceden en lugares lejanos, y cuando no puedo estar en el lugar para corroborar los hechos, trato de buscar fuentes lo más vinculadas posible al territorio, lo más presentes, ya sea desde instituciones, individuos o colegas. Que puedan ser, en cierto modo, mis ojos allí. No quiero que me cuenten la noticia por terceras vías: necesito poder dar fe de ciertas cuestiones.
Después, siempre trato de tener territorialidad en todo lo que me sea posible. Como te contaba, estuve en las elecciones en Venezuela y viví todo ese proceso de primera mano. Nadie me lo contó: lo viví, lo sentí, lo padecí —aunque, obviamente, no en la dimensión en la que lo padecen los propios venezolanos—. Lo que quiero marcar con esto es que el contacto directo con el territorio te despoja de cualquier idea preconcebida. Te enfrentas a los hechos como son, a las personas como son, a los testimonios en su crudeza.
Mi primera aspiración es siempre tener territorialidad. Y si no puedo estar físicamente, al menos busco un contacto sostenido con muchas fuentes que sí la tengan.
¿Qué papel crees que tienen hoy las redes sociales en la labor periodística?
Creo que las redes sociales, como todo, son una herramienta. Y, como tal, su valor depende del uso que se les dé. En muchos casos, hay cuentas que no tienen editores responsables ni apego a los procedimientos del oficio periodístico, y tampoco tienen por qué tenerlo: no son fuentes periodísticas. Por eso, hay que tomarlas como lo que son. No alcanza con decir “lo vi en Twitter” o “lo vi en tal cuenta que generalmente dice cosas ciertas”. Eso no es suficiente, salvo que se trate de un textual de una cuenta oficial, por ejemplo, la de un primer mandatario.
Uno tiene que ser mucho más exhaustivo en la búsqueda. Yo creo que, si las usas a tu favor —en el sentido de que pueden ser el puntapié para investigar algo o la punta del ovillo para meterse en un tema—, pueden ser muy virtuosas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay una sobreabundancia de información y de contenido y no todos —o más bien, no muchos— están verificados.
¿Considerás que el periodismo aún cumple su función como el “cuarto poder”?
El periodismo, más que pensarlo como un "cuarto poder", prefiero concebirlo como un agente de rendición de cuentas frente al poder. En ese sentido, el periodismo está más vivo que nunca —o, mejor dicho, tan vivo como siempre—, porque en un contexto de sobreabundancia de contenido e información, lo que realmente va a marcar la diferencia es el procedimiento profesional, riguroso y ético del periodismo.
Ahí es donde aparece un espacio de oportunidad para nosotros, siempre y cuando entendamos que nuestro verdadero mandato es hacer que el poder rinda cuentas. El mandato es el apego a la verdad, al proceso periodístico y al rigor en el ejercicio del oficio.
¿Qué opinás sobre la situación de los periodistas en países donde hay censura o represión tal caso como en Venezuela?
La labor de algunos periodistas en ciertos países es —y me atrevo a decirlo en estos términos— heroica. Hay colegas que han llegado a utilizar avatares creados con inteligencia artificial para poder seguir reportando las noticias, chequeando exhaustivamente la información, pero sin mostrar su rostro, por una razón muy básica: hacerlo les podría costar la libertad e incluso la vida.
La valentía con la que siguen contando lo que ocurre en Venezuela desde adentro me merece todo el respeto del mundo. A esos periodistas no tengo más que mirarlos, admirarlos, seguirlos y difundir su trabajo.
Algo similar sucede con quienes han resistido la censura y los embates del régimen nicaragüense, o del régimen cubano, y de otros gobiernos que, con derivas autoritarias, han avasallado a la prensa. Para mí, su labor es una fuente total de inspiración.
Por eso te digo que, incluso en momentos convulsionados, violentos y críticos para la democracia —y en particular para la democracia liberal—, el periodismo está tan vivo como siempre. Este tipo de ejemplos demuestra cuán necesarios son los periodistas y el periodismo profesional.
¿Qué cambios crees que deberían hacerse para proteger mejor a quienes ejercen esta profesión en países autoritarios?
Lo que tendríamos que hacer, desde todas las entidades periodísticas y centros académicos, es apoyarlos. Apoyar a quienes ejercen el periodismo con compromiso y riesgo. Visibilizar su trabajo, pero también dar a conocer todas las formas de atropello: los arrestos, las amenazas, cualquier tipo de violencia contra periodistas independientes o contra quienes trabajan en medios en contextos hostiles. Toda forma de ataque a la prensa libre debe ser contada y denunciada.
Al mismo tiempo, es fundamental visibilizar el valor de su trabajo para que puedan acceder a fuentes de financiamiento, ampliar sus audiencias y lograr que todo ese sacrificio llegue a cada vez más personas.
¿Qué temas te gustaría cubrir en el futuro que aún no has tenido oportunidad?
Me encantaría ir a Haití. Es una asignatura pendiente que tengo. Es un país que me genera mucho dolor por la deriva institucional en la que está sumido, pero también por cómo lo atraviesan la violencia narco, la inseguridad y las pandillas, que están arrasando con la población, sobre todo en los barrios más vulnerables de Puerto Príncipe, aunque también en otros puntos del país.
Haití enfrenta una crisis humanitaria brutal. Y hay algo que le añade un componente aún más triste a esta tragedia: es una crisis que está soslayada, pasada por alto por la comunidad internacional. No tiene el lugar de relevancia para la envergadura de la tragedia en los medios como debiera tenerlo.
Creo que, para que adquiera más visibilidad, los periodistas tenemos que ir al territorio. Pero es muy difícil, porque las condiciones de seguridad allí son extremadamente complejas. Habrá que intentarlo en algún momento, pero sin duda es una asignatura pendiente para mí —entre otras.
¿Cómo imaginás al periodismo dentro de 10 años?
Me imagino un periodismo vivo, en constante reinvención, adaptándose a nuevas plataformas. Un periodismo que, en medio de la urgencia que imponen las lógicas de las redes y la necesidad de inmediatez, sea capaz de encontrar su fortaleza en volver a las raíces: la crónica desde el lugar, a través de los ojos y la vivencia del periodista.
No porque seamos importantes o protagónicos, sino porque estoy convencida de que ningún tipo de tecnología va a poder reemplazar la mirada profundamente humana sobre los hechos que nos conmueven y que marcan la agenda del mundo.
- Inicie sesión para enviar comentarios