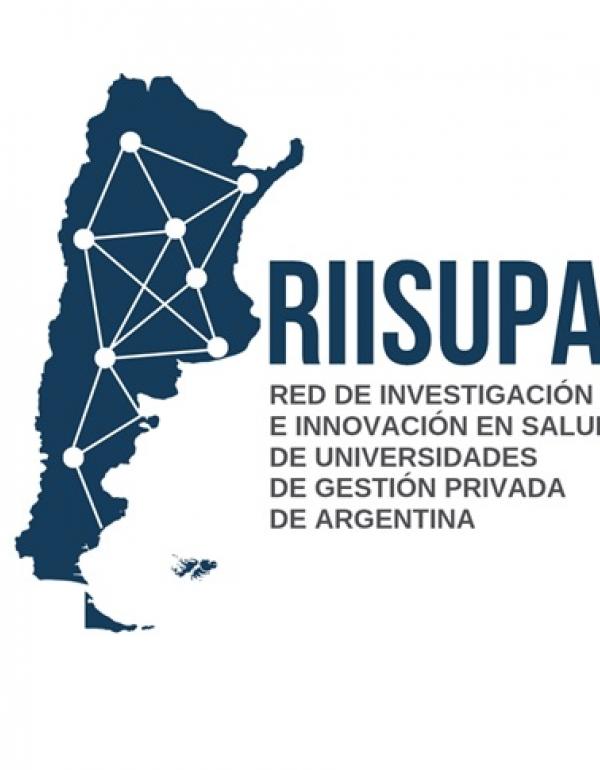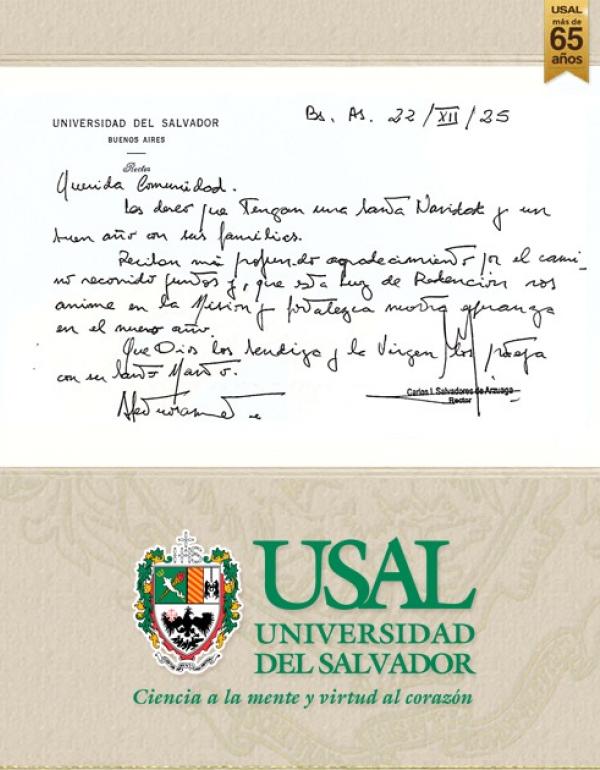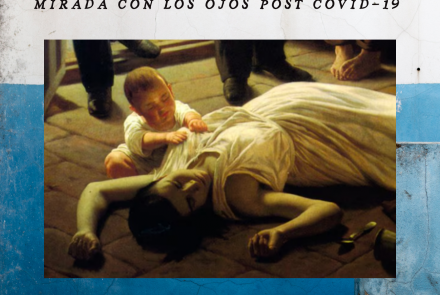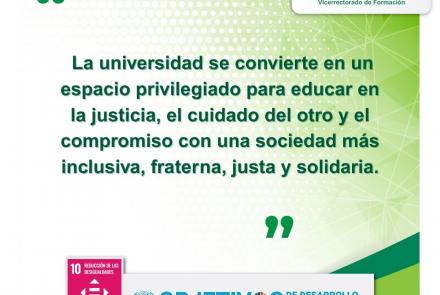“Investigar es un servicio: genera conocimiento y hace pensar”. Entrevista a Ariel Eiris, docente USAL
El profesor de la Universidad del Salvador (USAL), Ariel Eiris es un reconocido Doctor en Historia Argentina, becario postdoctoral del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y miembro de la Academia Nacional de la Historia. Se especializa en la Historia Política e Intelectual del Período de la Revolución e Independencia de la Argentina.
Fue seleccionado entre miles de postulantes para trabajar en el CONICET, actualmente es profesor de la Carrera de Ciencia Política, del Ciclo Básico Común de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de nuestra Casa de Estudios y participa en varios grupos de investigación en universidades argentinas. En esta entrevista, nos explica cómo fue su proceso de postulación y sus proyectos profesionales.
¿Cómo fue tu experiencia durante el proceso de postulación al CONICET?
Por una parte, está la expectativa de poder tener un puesto fijo. Uno como becario tiene un nombramiento que dura cinco años o tres años y después viene el después, ¿mañana qué? Hay que pagar impuestos, salir adelante, más allá de la investigación. En ese sentido, ya de por sí, implica una instancia de cierto estrés. Al mismo tiempo, estás compitiendo con investigadores de todo el país. No había reglas tan claras, las mismas parecían cambiar todos los días. Entonces uno no sabía qué se iba a valorar más o menos. Yo me postulé en 2023 para recién en 2025 tener la definición. Mi beca vencía en agosto de 2025 y recién a fin de ese mes nos enteramos quiénes entraban y quiénes no. Por eso mismo vi la necesidad de preparar algún plan B frente a esa incertidumbre, porque había cuestiones que no dependían solo de mí, ni de mis antecedentes.
¿Qué creés que hizo que tu proyecto y trayectoria se destacaran entre tantos otros proyectos presentados?
Por una parte, muchas publicaciones. Algunas más importantes en revistas indexadas, en muy buena posición internacional -revistas de España, por ejemplo-, y también publicaciones de difusión, como “Todo es Historia”, que ayudan no solamente al conocimiento académico sino también a la difusión masiva. Creo que esas dos variables pesaron bastante. También el proyecto que llevé es el resultado de un planteo que empezó con mi tesis doctoral, que se volvió más compleja en mi posdoctorado y que hoy se presenta como una investigación consolidada. Trabajo sobre la formación de una segunda línea de la dirigencia política en las décadas de 1820 y 1830, en un marco de guerras y revoluciones permanentes. Mientras los gobiernos caían y se sucedían las guerras civiles, estas segundas líneas permanecían. Se trata de figuras con una fuerte erudicción, capaces de ser jueces, fiscales, ministros, legisladores, de redactar una Constitución, escribir poesía o un libro de historia. Eran eruditos en todos los sentidos, pero al servicio del gobierno de turno. También sumamente pragmáticos: podían pasar de Rivadavia a Rosas, de apoyar a Lavalle a apoyar a Dorrego y no pasaba nada.
¿Qué consejos darías a quienes están por postularse por primera vez al CONICET?
Lo más importante es la pasión por lo que estamos haciendo. En la medida en que nos guste lo que investigamos, vamos a poder armar un proyecto que genere, disfrute y aporte a la comunidad. Porque para eso investigamos: no para decir logré tal posición, sino para prestar un servicio. Ese servicio es generar conocimiento, hacer pensar. Siempre quise estudiar esta carrera para estar en un aula, para investigar y para hacer pensar, no para que crean lo que yo quiero, sino para que piensen. Si abordamos el proyecto con ese entusiasmo, más allá de las coyunturas y de las dificultades personales, todo va a salir bien.
¿Cuáles creés que pueden ser tus aportes como investigador del CONICET?
Un poco lo que comentaba recién: el estudio de la formación de la estatalidad en un momento de redefinición y conflicto. No estoy analizando un Estado consolidado en el siglo XX, sino su nacimiento, cuando todavía no estaba claro si se trataba de Argentina, de las Provincias Unidas o de la Confederación. En ese marco, era necesaria una dirigencia política que combinara pragmatismo con erudición, figuras capaces de desempeñarse en múltiples funciones. Hoy trabajo en diálogo con Ignacio López, profesor de esta universidad, que estudia la burocracia del siglo XX, ya mucho más especializada. Entre ambos buscamos trazar la evolución de los saberes del Estado y de esas segundas líneas que siempre están en los gobiernos.
¿Cómo proyectás tu investigación a futuro?
Este es un proyecto que pretende durar unos cinco años. Empecé con una figura: Agrelo, que me llevó a este cuerpo de funcionarios. Seguramente seguiré trabajando sobre ellos, aunque quizá avanzando en el tiempo. Ya estoy empezando a meterme con Alberdi y Sarmiento, figuras de la generación siguiente a la que yo estudio. Ahí aparece algo nuevo: criterios de especialización que no existían en 1810 o 1820. Un Alberdi que ya le discute a Sarmiento: “yo soy abogado, vos no”. Y Sarmiento le responde: “no necesito ser abogado, soy un erudito igual”. Pero aun así busca que Estados Unidos le otorgue un Doctorado Honoris Causa en Derecho. Ese pasaje hacia la profesionalización y especialización del saber estatal es lo que me interesa rastrear en los próximos años.
Por Valentina Tropini y Sol Tomasone, alumnas de Relaciones Internacionales de la USAL, en el marco de las prácticas educativas.
- Inicie sesión para enviar comentarios